Hoy día terminamos la cuaresma. He tenido varias reflexiones sobre este tiempo litúrgico, las cuales están inspiradas en vivencias personales durante el mismo. Espero que los hayan inspirado.
Cuando los israelitas salieron de Egipto, no solo dejaron atrás una tierra extranjera. Dejaron una cultura que había moldeado su mente y corazón por generaciones. Esclavizados por siglos, habían vivido bajo el yugo de un sistema que anulaba su identidad, les robaba el tiempo, y los mantenía tan ocupados que apenas podían levantar la mirada al cielo. Esa esclavitud física fue también una esclavitud espiritual.
La cultura egipcia estaba impregnada de idolatría. Cada necesidad humana tenía su ídolo: para el alimento, para la fertilidad, para la salud, para la protección. Por eso, desde un punto de vista empático, no es difícil entender por qué al pueblo de Israel le costaba tanto adorar a un Dios invisible, sin imagen, sin forma, que hablaba a través de un hombre (Moisés) y no se dejaba ver. Salir de Egipto implicaba mucho más que cambiar de geografía: era un proceso de transformación interior.
La travesía por el Mar Rojo fue, para ellos, un antes y un después. Una especie de bautismo colectivo. Un acto poderoso de Dios que imprimió en su historia una señal indeleble. Sin embargo, aún con esa experiencia tan fuerte, les costaba soltar sus viejas creencias, sus imágenes mentales de lo divino, esas concepciones heredadas de una tierra pagana. Y es que un ídolo no siempre es una estatua; también puede ser una idea falsa de Dios.
“No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20,3).
La pedagogía de Dios
Según algunos estudiosos de la Biblia, el trayecto desde Egipto hasta la Tierra Prometida habría tomado apenas once días. Pero el pueblo tardó cuarenta años. ¿Por qué? Por incredulidad, por falta de confianza, por miedo a lo desconocido. Una generación entera quedó en el desierto. No alcanzaron lo prometido.
“Y no pudieron entrar a causa de su incredulidad” (Hebreos 3,19).
San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos recuerda que todo esto ocurrió como enseñanza para nosotros:
“Todo esto les sucedió como ejemplo, y fue escrito para advertencia nuestra, para quienes ha llegado el fin de los tiempos” (1 Corintios 10,11).
En medio de todo ese proceso, hubo dos hombres que sí entraron en la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Cuál fue la diferencia? Creyeron. Se mantuvieron firmes. No dejaron que el desierto apagara su fe.
¿Cómo mantenernos en medio del desierto?
Todos atravesamos momentos de desierto. Etapas donde todo parece incierto, donde no hay respuestas claras, donde lo familiar ha quedado atrás y lo prometido aún no llega. ¿Cómo mantenernos firmes? ¿Cómo no perder la fe?
He descubierto algunos principios que deseo compartir contigo:
1. Meditar en lo que Dios ya ha hecho
Dios sacó a su pueblo con mano poderosa. Y si somos honestos, también nosotros podemos encontrar huellas de Dios en nuestra historia personal. Situaciones donde fuimos librados, protegidos, guiados. La lógica es simple: si Dios actuó así en el pasado, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
“Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios” (Deuteronomio 8,2).
2. Escuchar su palabra a través del magisterio
Dios hablaba a los israelitas por medio de Moisés, como hoy nos habla por medio del testimonio apostólico y del magisterio de la Iglesia. La fe no es una aventura solitaria. Tenemos detrás una historia de más de dos mil años: profetas, santos, mártires, testigos. No caminamos solos.
A través de Moisés, el Señor dio a conocer su voluntad, sus mandamientos y su alianza, guiando a su pueblo con señales, palabras y actos poderosos (cf. Éxodo 33,11). Con el tiempo, una vez establecido el culto y la vida comunitaria, el Señor confió a la tribu de Leví la tarea de custodiar, enseñar y transmitir su Palabra, especialmente a través del servicio en el santuario, la lectura de la Ley y la enseñanza del pueblo (cf. Deuteronomio 33,10; Nehemías 8,7-8). Jesús asumió y elevó este mismo modelo en la Nueva Alianza, constituyendo a los apóstoles como transmisores autorizados de su enseñanza, con Pedro como cabeza visible del nuevo pueblo de Dios. La Iglesia, fundada sobre el testimonio apostólico, continúa esta misión mediante el Magisterio.
Como afirma san Pedro:
“ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia” (2 Pedro 1,20), subrayando que la interpretación auténtica de la Palabra es un acto eclesial, no individual, y está confiada a la comunidad guiada por el Espíritu Santo.
La Sagrada Escritura muestra con claridad que en el Antiguo Testamento, Dios estableció una autoridad visible para guiar al pueblo. En Deuteronomio 17,12, se dice:
“El hombre que, por orgullo, no obedezca al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel.”
Esta instrucción subraya la gravedad de rechazar la autoridad establecida por Dios para enseñar y juzgar al pueblo. En continuidad con este principio, Jesús afirma a sus apóstoles:
“El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado” (Mateo 10,40).
Aquí, Cristo deja claro que el rechazo o la acogida de sus enviados es, en realidad, rechazo o acogida de Él mismo y del Padre. Así como en el Antiguo Testamento se debía obedecer al sacerdote, en la Nueva Alianza se nos llama a escuchar y acoger a los apóstoles y a sus sucesores, que transmiten la Palabra de Dios con autoridad en el seno de la Iglesia. Esta continuidad muestra que la fe auténtica no se vive de manera aislada, sino dentro de una comunidad visible guiada por pastores legítimos.
“La fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo” (Romanos 10,17).
“Cristo confió a los Apóstoles el depósito de la fe (depositum fidei), que han transmitido fielmente por medio de la Sagrada Escritura y la Tradición. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, la Iglesia la llama Tradición.”
— Catecismo de la Iglesia Católica, n. 84
La Palabra de Dios no es solo un texto; es vida, es historia, es testimonio personal. También en nuestro camino hay signos: respuestas inesperadas, consuelos, oportunidades, incluso “maná” en momentos de escasez.
“Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios” (Deuteronomio 8,3).
Aunque Dios puede hablarnos personalmente por medio de la Sagrada Escritura —y la Iglesia lo anima constantemente a ello—, no podemos interpretar su Palabra de forma aislada o fuera del contexto de la comunidad eclesial. La Dei Verbum, documento del Concilio Vaticano II, enseña que la Escritura debe ser leída «en el mismo Espíritu en que fue escrita» (cf. Dei Verbum, 12), lo cual implica hacerlo en comunión con la Iglesia y su Magisterio. El problema de los israelitas en el desierto no fue solo la falta de fe, sino también el rechazo a la autoridad que Dios había establecido por medio de Moisés y Aarón. En Números 12,1-2, incluso María, la hermana de Moisés y profetisa, junto con Aarón, cuestionan su autoridad diciendo:
“¿Acaso ha hablado el Señor únicamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros?” (Núm 12,2).
Pero el texto inmediatamente añade:
“Y el Señor lo oyó.”
Dios mismo intervino para dejar claro que Moisés tenía un papel único, pues “con él hablo cara a cara, claramente y no en enigmas” (cf. Núm 12,8). Esta escena anticipa muchas de las divisiones que surgirían también en la historia de la Iglesia, donde algunos, apelando a su experiencia personal o incluso a carismas verdaderos, han pretendido desligarse de la autoridad establecida por Cristo. Sin embargo, Jesús mismo dijo:
“El que a vosotros escucha, a mí me escucha; y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza” (Lucas 10,16).
La revelación, por tanto, no es solo un asunto individual: es un don recibido en comunidad, custodiado y transmitido por la Iglesia.
Atrévete a dar el salto
Dar el salto de fe no es cerrar los ojos y esperar lo peor. Es abrir el corazón y confiar en lo mejor. Es entregar tu vida, tu futuro, tu destino a las manos de Aquel que te conoce mejor que tú mismo.
“Fíate del Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia” (Proverbios 3,5).
La fe es un don, pero también una decisión. Dios te da los signos, las razones, los indicios… pero tú decides si saltas.
“Creer en Jesucristo y en el que lo envió para salvarnos es necesario para obtener la salvación”
— Catecismo de la Iglesia Católica, n. 161
Adéntrate en el misterio. El desierto no es el final, es el umbral. La Tierra Prometida te espera.
![]()

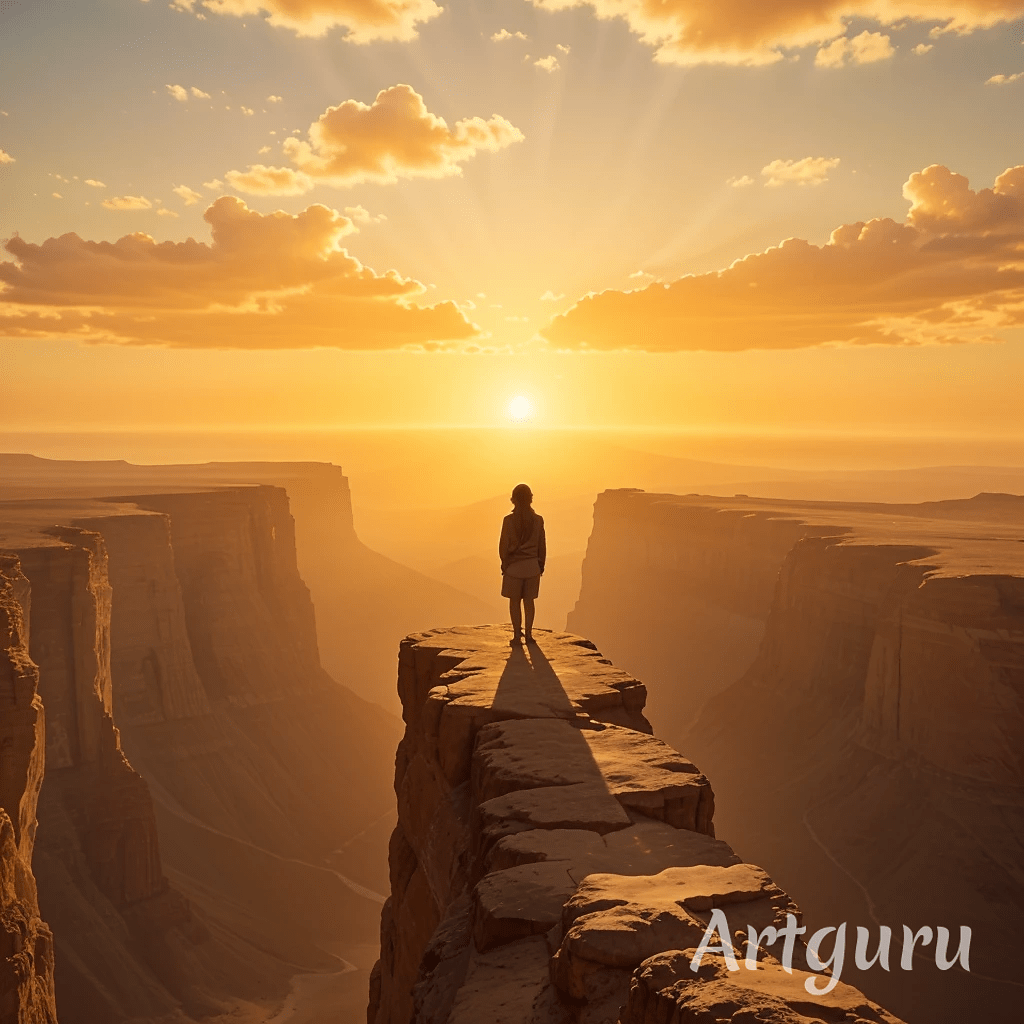
Deja una respuesta