¿Conocemos a una persona por lo que lee? La crisis silenciosa del analfabetismo funcional
Vivimos en una era donde el conocimiento está más accesible que nunca. Sin embargo, paradójicamente, cada vez son más frecuentes los casos de personas que, sabiendo leer, no comprenden lo que leen. Esta situación, conocida como analfabetismo funcional, representa una de las crisis silenciosas más alarmantes de nuestra cultura. Nos lleva a preguntarnos: ¿qué tanto dice de una persona lo que lee… y lo que no entiende?
La UNESCO define al analfabeto funcional como alguien que, aunque puede leer palabras y frases simples, no es capaz de comprender, interpretar ni utilizar textos escritos en su vida cotidiana. En su Informe de Alfabetización Mundial (2017), se afirma:
“Muchos adultos pueden leer palabras, pero tienen dificultades para entender, usar y analizar textos escritos, lo que limita su participación plena en la sociedad y la economía.” (UNESCO, 2017)
Este problema afecta a millones en todo el mundo —incluso en países con altos niveles de escolarización— y tiene consecuencias sociales, económicas y éticas de largo alcance.
Una cita que lo anticipa desde el siglo I
Esta situación no es nueva. Ya en el libro de los Hechos, en la Biblia, encontramos un episodio revelador. Un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace, regresaba en su carro leyendo el profeta Isaías. El apóstol Felipe se le acerca y le pregunta:
“¿Entiendes lo que lees?”
Él respondió: “¿Cómo podré entender, si nadie me lo explica?” (Hechos 8, 30-31)
Este pasaje ilustra un problema que trasciende el tiempo: leer no es lo mismo que comprender. Y aunque aquel hombre tenía la voluntad de leer, necesitaba guía, diálogo, mediación. Exactamente lo que hoy escasea.
¿Qué nos dice lo que una persona lee?
La lectura es una de las ventanas más fieles al mundo interior de una persona. Lo que alguien elige leer —o no leer— revela intereses, inquietudes, límites y aspiraciones. Sin embargo, en la cultura contemporánea, se ha desvalorizado el esfuerzo de la lectura profunda. Preferimos imágenes, resúmenes, contenidos breves o frases prefabricadas. En lugar de investigar y contrastar, muchos se dejan llevar por opiniones de terceros.
Como señalaba George Steiner, crítico literario y filósofo:
“Lo que no se nombra, no existe. Y lo que no se lee, se olvida.” (Steiner, 2004)
Cuando una sociedad deja de leer, pierde memoria, pierde sentido crítico y se vuelve más vulnerable a la manipulación.
Humanidades: lo que estamos perdiendo
En muchos países, se ha apostado por una educación tecnocrática. Filosofía, literatura, historia, arte… han sido fusionadas o eliminadas de los currículos escolares en nombre de la eficiencia. Se repite hasta el cansancio que hay que “elegir una carrera con salida laboral”, lo que significa en la práctica: más ingresos, menos reflexión.
He sido testigo directo de esto en mi país. El resultado: generaciones que no saben razonar éticamente, que opinan con vehemencia sobre política, religión o justicia sin haber leído un solo libro sobre el tema. Jóvenes que no contrastan fuentes, que votan movidos por consignas emocionales, y que toman decisiones importantes sin bases sólidas.
Es una situación que recuerda la decadencia descrita en los diálogos de Platón, especialmente en La Apología de Sócrates, donde una Atenas embriagada por el discurso vacío de los sofistas prefería la persuasión al pensamiento crítico. Sócrates, cuyo “delito” fue enseñar a pensar, fue condenado por corromper a la juventud. Hoy, lamentablemente, premiamos a quienes entretienen, no a quienes nos interpelan.
Sin historia, sin modelos
Al eliminar o simplificar los cursos de historia, perdemos la posibilidad de interpretar el presente con profundidad. Como advertía George Santayana:
“Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo.” (Santayana, 1905/2005)
La historia nos da modelos, nos permite identificar ciclos, diagnosticar errores, anticipar consecuencias. Sin ella, cada generación cree que comienza desde cero y vuelve a cometer los mismos errores.
Leer es un acto ético
Volviendo a la pregunta inicial: sí, conocemos a una persona por lo que lee. Pero también por cómo lo lee. ¿Lee buscando verdad, belleza, justicia? ¿Lee para cuestionarse o para confirmarse? ¿Lee para comprender o para repetir?
Frente al ruido y la velocidad de nuestra época, leer —y leer con profundidad— se vuelve un acto subversivo, casi profético. Recuperar la lectura crítica no es una moda académica: es una urgencia cultural y moral.
Referencias (APA 7)
- Biblia. (1995). Hechos de los Apóstoles 8, 30-31. Edición de la Conferencia Episcopal Española.
- Platón. (2014). Apología de Sócrates (C. García Gual, Trad.). Alianza Editorial. (Obra original escrita ca. 399 a.C.).
- Santayana, G. (2005). The Life of Reason: The Phases of Human Progress (Vol. I: Reason in Common Sense). Dover Publications. (Obra original publicada en 1905).
- Steiner, G. (2004). Errata: El examen de una vida. Siruela.
- UNESCO. (2017). Global Education Monitoring Report 2017/8: Accountability in education: Meeting our commitments. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259338
![]()

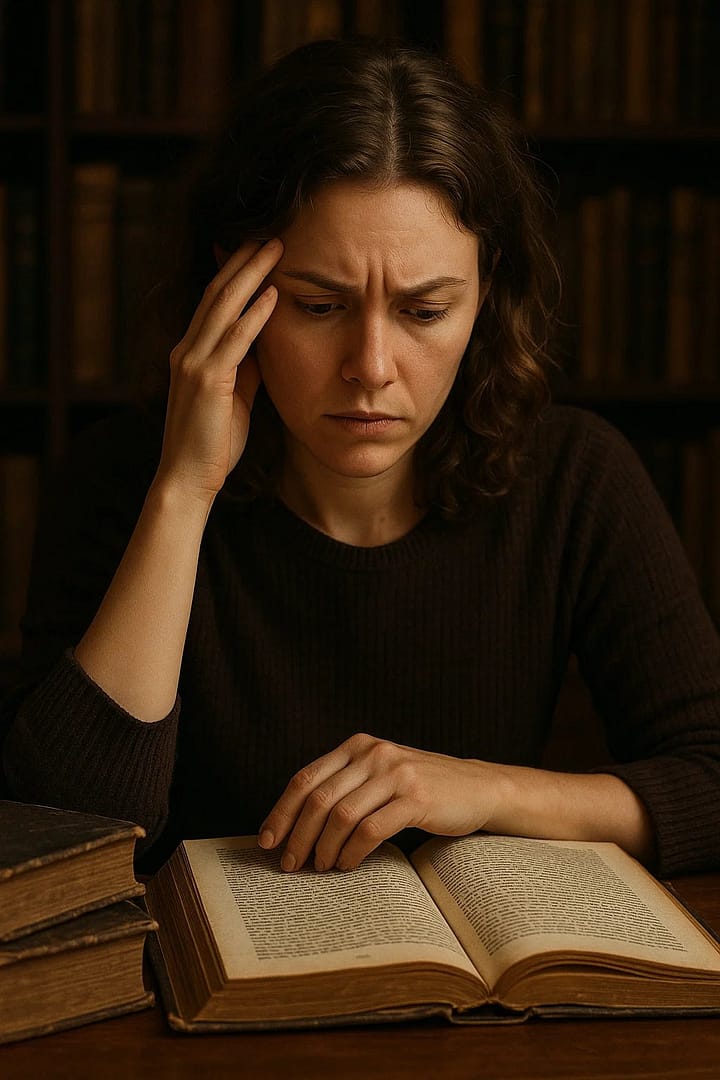
Deja una respuesta